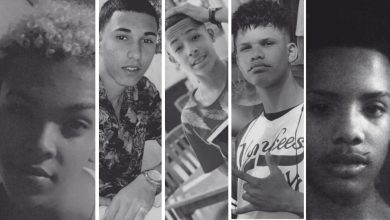Otro año sin justicia (2025)
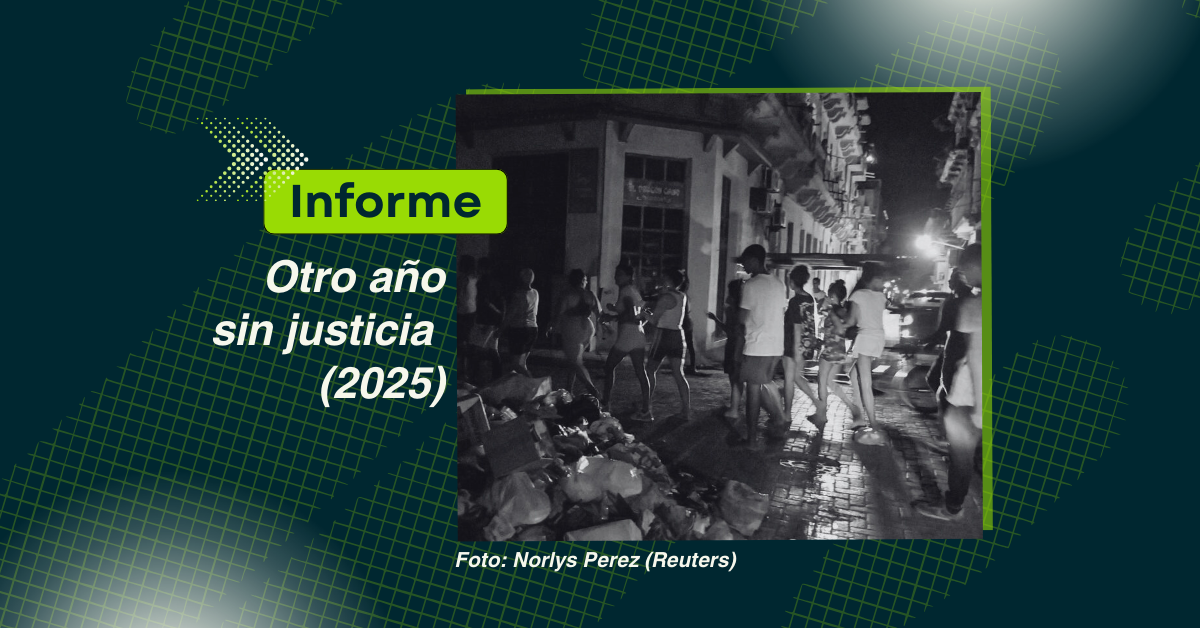
Actualizado el 20 de agosto de 2025.
El período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 constituye un punto de inflexión en la evolución del descontento social cubano, caracterizado por la diversificación, expansión territorial y progresiva radicalización de las protestas.
Cuba atravesó una nueva crisis relacionada, en mayor medida, con el colapso total en varias ocasiones del sistema energético. En este contexto de deterioro material, marcado también por la inflación persistente y la progresiva devaluación del peso cubano, la respuesta ciudadana se intensificó significativamente: Justicia 11J documentó 290 protestas, cifra que supera en un 78 % las registradas en el período anterior (163) y en un 24 %, las registradas entre julio de 2022 y junio de 2023 (234).
La escalada cuantitativa alcanzó 80 municipios —incluido el municipio especial Isla de la Juventud— en todas las provincias del país. Entre ellos, 25 territorios donde no se habían registrado protestas desde el julio de 2021 (11J), y otros ocho en los que, tras una única manifestación previa post 11J, se documentó al menos una más en el período analizado. Esta nueva expansión territorial alcanzó 15 de las 16 principales entidades territoriales cubanas y abarcó zonas estratégicas como Moa (industria del níquel), territorios fronterizos como Manuel Tames (Guantánamo) y comunidades de relevancia histórica y cultural como Regla (La Habana). Esta geografía de resistencia trasciende las divisiones urbano-rurales y pudiese indicar el desgaste del control ideológico estatal en poco menos de la mitad del país.
Dos momentos críticos concentraron la mayor actividad contestataria: octubre-noviembre 2024 (112 protestas) tras el primer colapso del Sistema Electroenergético Nacional, y junio 2025 (46 protestas) detonado por nuevas medidas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) que encarecieron drásticamente el acceso a internet y dieron lugar a que algunos colectivos universitarios se declararan públicamente en paro. Este fenómeno resulta particularmente significativo pues rompe con décadas de control institucional sobre la Universidad y evidencia capacidades de articulación horizontal que habían permanecido latentes y que no habían sido registradas desde 1962 cuando la Reforma Universitaria puso fin a la autonomía estudiantil. Aunque el ciclo se cerró bajo presión represiva, dejó una huella organizativa que pudiese constituir un precedente para futuras movilizaciones.
El período mostró la consolidación de nuevas modalidades organizativas, evidenciable en la acción de grupos como Los Excluibles y Autodefensas del Pueblo (ADP), responsables de acciones de alto contenido simbólico contra íconos del régimen. Esto, de conjunto con las protestas con daño a propiedades estatales (31 eventos), que duplican el número registrado en el período anterior, expresa un rechazo creciente a las estructuras materiales del poder. Paralelamente, se documentó un número similar de acciones colectivas como cacerolazos (86 casos) y acciones individuales como carteles (88 casos), que revela la persistencia del deseo de ocupar el espacio público pese al entorno represivo sostenido.
A pesar de las múltiples limitaciones de la documentación y de sesgos involuntarios que se explican en el informe, se pudo documentar que al menos el 24 % de las protestas (70) sufrió algún tipo de represión estatal directa, con 42 víctimas identificadas que revelan un perfil diverso. Dichas víctimas enfrentaron desde presencia policial disuasiva, detenciones arbitrarias, hasta agresiones físicas. Aunque solo se haya podido documentar represión en aproximadamente una cuarta parte de las protestas, la experiencia acumulada en estos cuatro años de trabajo permite afirmar que muchas de las protestas en Cuba sufren algún tipo de respuesta represiva del Estado. Las limitaciones metodológicas deben ser consideradas al interpretar los datos, reconociendo que representan solo una parte del fenómeno represivo real.
Algunos de los casos documentados revelan patrones sistemáticos: la redada de Guanabacoa evidenció violencia vicaria contra núcleos familiares completos, especialmente mujeres cuidadoras; los casos de Mayelín Carrasco Álvarez y de Omar Suárez Campos muestran el uso de campañas de desprestigio público; situaciones como la de Tomás Chacón ilustran la criminalización de personas en vulnerabilidad psicoemocional.
Al cierre del informe, 543 personas permanecen privadas de libertad en relación con protestas (360 del 11J, 183 de manifestaciones posteriores), incluyendo 101 con condenas entre 10 y 22 años de privación de libertad o trabajo correccional con internamiento. Este universo incluye 30 mujeres (14 madres), 14 personas adultas mayores, 72 con condiciones de salud que las colocan en vulnerabilidad especial, y una marcada disparidad racial: mientras el 22 % de personas blancas privadas de libertad permanece en prisión, entre personas negras y mestizas este porcentaje alcanza el 33 %. El análisis interseccional revela que las 70 personas identificadas como opositoras, activistas, defensoras de derechos humanos o periodistas independientes enfrentan formas agravadas de represión, incluyendo traslados punitivos, negación de beneficios penitenciarios y restricciones del contacto familiar.
Por otra parte, durante el período documentado, se confirmó la celebración de juicios contra nueve personas por participar en protestas, manifestar voluntad de hacerlo o expresarse libremente en redes sociales sobre ellas. Se hace evidente que la justicia cubana permanece subordinada a los intereses del aparato represivo y es utilizada como instrumento de control político.
También se registraron las muertes bajo custodia estatal de cuatro personas privadas de libertad por su participación en protestas, en circunstancias aún no esclarecidas y sin que las autoridades hayan rendido cuentas. Estas muertes fueron las de: Yoleisy Oviedo Rodríguez, Yosandri Mulet Almarales, Manuel de Jesús Guillén Esplugas y Geraldo Díaz Alonso. Estos casos reafirman la persistencia de condiciones penitenciarias inhumanas y negligentes, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
Entre enero y marzo de 2025, 211 personas privadas de libertad por razones políticas obtuvieron beneficios penitenciarios en un proceso gradual y opaco, como parte de conversaciones del régimen con el Vaticano, y vinculado temporalmente con la exclusión de Cuba de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. En varios casos, los beneficios penitenciarios otorgados como parte de este proceso fueron concedidos a personas a las que previamente se les había negado y a las que, en su mayoría, ya les correspondían, de acuerdo con la propia normativa de ejecución penal cubana.
Aunque estas excarcelaciones representan un alivio para las familias afectadas, no alteraron fundamentalmente la lógica represiva del Estado cubano. La naturaleza gradual, nada transparente y condicional del proceso, junto con el reencarcelamiento de cuatro personas—el manifestante del 11J Jaime Alcide Firdó Rodríguez, por negarse a colaborar con la Seguridad del Estado y las personas reconocidas como presas de conciencia por Amnistía Internacional, José Daniel Ferrer García (líder de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu), Félix Navarro Rodríguez (líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel) y Donaida Pérez Paseiro (líder de la Asociación Yorubas Libres de Cuba)— y el acoso constante que han sufrido las personas excarceladas confirman que se trató de una negociación coyuntural más que de un cambio estructural en la política de derechos humanos en la Isla.
El continuo reconocimiento internacional de la causa cubana se manifestó de múltiples maneras: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a manifestantes del 11J, el Parlamento Europeo exigió la liberación de José Daniel Ferrer, la Organización de las Naciones Unidas declaró arbitraria la detención de los hermanos Martín Perdomo, manifestantes del 11J, y se iniciaron procesos de justicia extraterritorial con la deportación de Estados Unidos de la jueza Melody González Pedraza, la designación como funcionarios no elegibles para ingresar al país de los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama y la detención por el FBI del represor Daniel Morejón García. Aunque eventos como los últimos son aún limitados en alcance pudieran marcar precedentes disuasivos y construir bases para futuros procesos de rendición de cuentas.
La evidencia documenta un Estado cubano que opera en modo de supervivencia, donde cada expresión de descontento social y político se percibe como una amenaza para el aparato de poder, frente a la cual despliega mecanismos de control y ejerce violencia estatal. Simultáneamente, revela una sociedad civil que va desarrollando capacidades de adaptación para mantener y expandir expresiones de descontento pese a la constante represión, pero carece aún de articulación orgánica suficiente para generar procesos de cambio sostenidos.
De cualquier modo, la lucha por la dignidad y la libertad en Cuba parece haber entrado en una nueva fase de permanente desafío, donde reside la esperanza de que la justicia, aunque tardía, finalmente prevalezca.
En un contexto donde el Estado niega sistemáticamente la existencia de personas privadas de libertad por razones políticas y tergiversa la naturaleza de la protesta, el registro riguroso y la sistematización de patrones represivos constituyen actos de resistencia en sí mismos. En este cuarto aniversario de las manifestaciones populares más relevantes que ha protagonizado la nación luego del llamado Triunfo de la Revolución, Justicia 11J reitera su compromiso al servicio de la justicia, la memoria y la verdad.